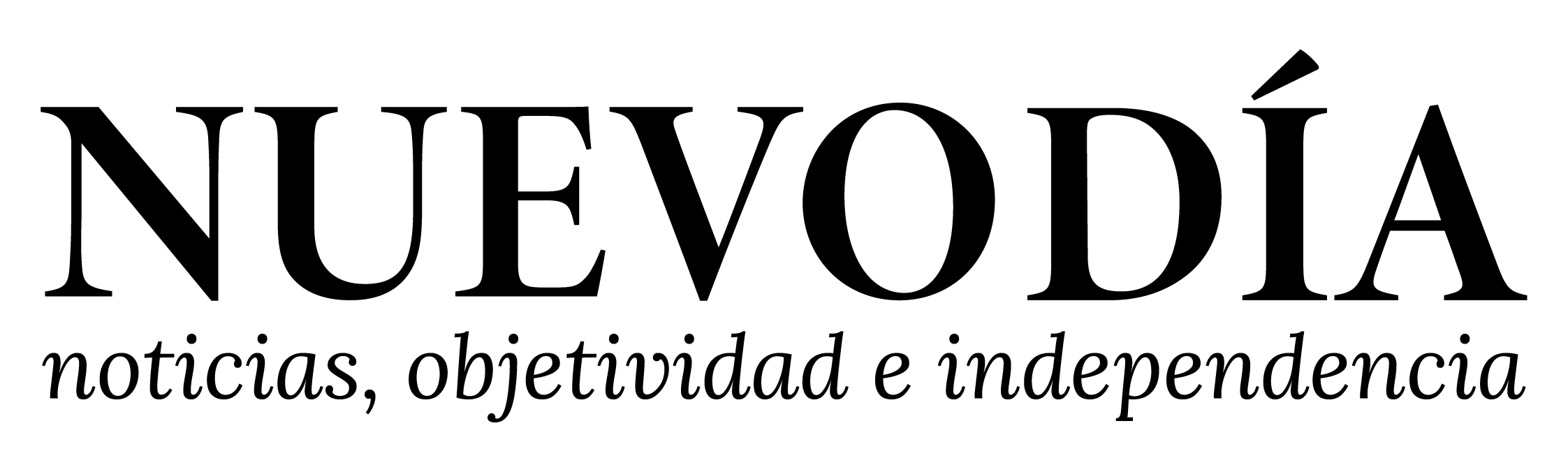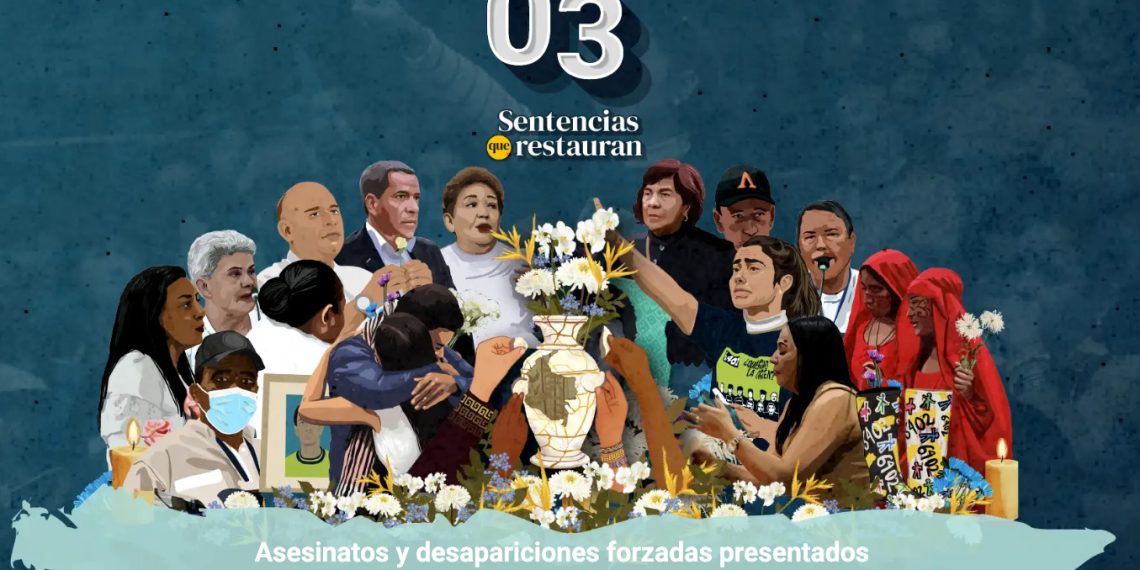La Organización de los Estados Americanos (OEA) aplaudió las recientes condenas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y señaló que estas decisiones representan una herramienta importante para frenar la impunidad en casos de falsos positivos, particularmente en La Guajira y el Cesar.
Sentencias históricas y su relevancia
El 18 de septiembre de 2025, la JEP sancionó a 12 exmilitares adscritos al Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Las víctimas, civiles inocentes, fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, en una práctica que se conoce como “falsos positivos”.
Como sanción, estos exmilitares deberán cumplir ocho años de trabajo reparador/restaurativo, sin penas privativas de libertad al estilo tradicional, por el reconocimiento de su responsabilidad ante la justicia transicional y por aportar verdad. Las sanciones contemplan proyectos comunitarios, memoriales, reparación simbólica, memoria histórica, y acciones concretas de restitución a las víctimas y sus comunidades.
Lo que dice la OEA
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), considera que estas sentencias tienen un carácter ejemplar: ayudarían a romper décadas de silencio, a dar reconocimiento público a las víctimas y, muy importante, a instaurar una señal institucional contra la impunidad.
En particular, se valora que los casos de La Guajira y Cesar no solo sean juzgados desde lo penal y lo restaurativo, sino que también se incluyan como parte del macrocaso ‘Costa Caribe’ del Caso 03 de falsos positivos en la JEP, lo que permite sistematizar la responsabilidad por patrones criminales extendidos en esas regiones.
Afectados directos: comunidades indígenas y víctimas vulnerables
Una de las particularidades destacadas en estas sentencias y en las investigaciones del Caso 03 es el impacto diferenciado sobre comunidades indígenas como los pueblos Wiwa y Kankuamo, y los consejos comunitarios como Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Muchos de los asesinados provenían de zonas rurales vulnerables, en condiciones de pobreza, con limitada capacidad de hacer valer sus derechos frente al Estado y las fuerzas militares.
El universo provisional de este macrocaso incluye 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en la Costa Caribe, incluyendo La Guajira y Cesar. De ellas, más de un centenar han sido esclarecidas en investigaciones profundas; se han identificado al menos unas 2.000 víctimas cuyos nombres ya se conocen públicamente.
Críticas y retos pendientes
Aunque la decisión ha sido celebrada por organismos internacionales como la OEA y la ONU por su valor simbólico y jurídico, también han surgido críticas y cuestionamientos. Algunas víctimas y organizaciones señalan que las sanciones restaurativas —sin privación de libertad— pueden resultar insuficientes frente al daño causado. También se advierte que todavía no todos los máximos responsables han reconocido responsabilidad, lo que podría complicar la rendición completa de cuentas.
Además, la implementación efectiva de los proyectos restaurativos, la garantía de reparación individual, los recursos para financiar memorias, mausoleos, centros culturales, y la coordinación con autoridades locales y nacionales siguen siendo temas críticos. Sin financiación adecuada, estos procesos podrían quedarse en promesas formales más que en realidades palpables para las víctimas.
¿Un antes y un después?
Las sentencias recientes y el acompañamiento institucional internacional pueden marcar un antes y un después en los casos de falsos positivos, especialmente para regiones como La Guajira y Cesar, que han sido profundamente golpeadas por estas prácticas. La JEP, con sus mecanismos restaurativos, con la participación de víctimas y con condenas que exigen verdad, reparación y garantías de no repetición, abre la puerta para que la justicia transicional sea algo más que un discurso.
Para que este avance no se diluya, será crucial que el Estado cumpla con los compromisos de financiamiento, que se garantice la reparación integral (material, simbólica, colectiva e individual), y que no haya impunidad especialmente para quienes dieron las órdenes superiores. Solo así será posible que los falsos positivos dejen de ser un dolor silenciado, y se conviertan en un precedente de justicia, memoria y dignidad para las víctimas.