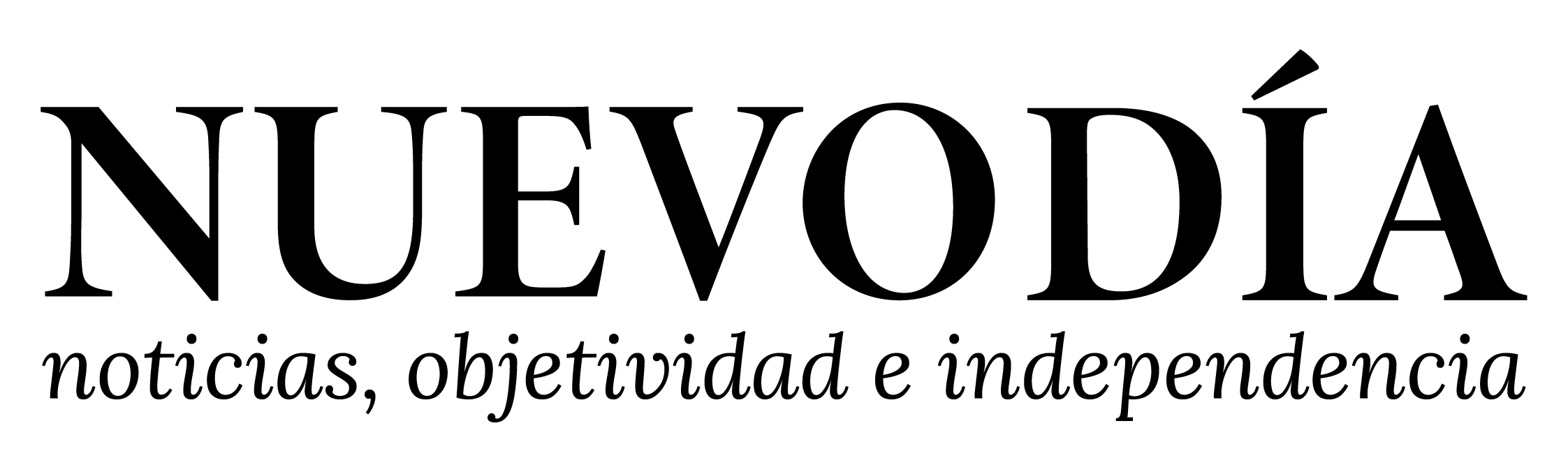Cantos de Juyá es el nombre metafórico con el que Víctor Bravo Mendoza bautizó el taller literario que ha regentado en La Guajira a lo largo de 15 años y que hace parte de la red de talleres literarios Relata promovidos por el Ministerio de Cultura. Su sostenibilidad acude al concurso de instituciones regionales que garanticen unos honorarios, un espacio y condiciones dignas para los encuentros cuya frecuencia es semanal.
De las artes, la literatura es la que más le ha dado nombradía a la región. No tanto por los premios y logros de los autores sino por el relato y la construcción de un imaginario en el que confluye la epicidad de los héroes, el contraste de sus paisajes, los mitos originarios, la diversidad de ancestros y genealogías, su condición de cabeza del mapa de suramericana y los rumores que transitan allende el caribe y otras lejanías. El verbo de Robles y la reivindicación de Padilla develadas como una gesta histórica y literaria, las primeras novelas sustanciadas en el discurso de la cándida Eréndira con su carga poética y de ironía y las leyendas que encaramadas en el pentagrama le han dado la vuelta al mundo como eco del hombre que derrotó al demonio.
La región es un terreno fértil para la prosa y la poesía, su realidad fantástica es como alquimia para narradores silvestres, que muchas veces son producto de talento y oficio curtidos en procesos introvertidos de autoformación. Los que nos congregamos para compartir las creaciones, estudiar la intertextualidad en Borges o en Cortázar, descubrir los tipos de narrador e identificar el punto de vista, develar el protagonismo del espacio y el tiempo y demás recursos de la narratología, somos pocos. Ser escritor no es una competencia que goza de seducción general en un contexto que lo niega como oficio productivo, que repite que eso no da para vivir y que estimula la imaginación con escopetas y carros de palo.
No es gratuito que a cada momento se sacuda la alfombra del Centro Cultural y el salón donde se citan los clásicos y se descubre quien cuenta la historia en La Hojarasca se ofrezca como aula para impartir un diplomado de Agua potable y saneamiento básico, o que los tallereados como los denomina Felipe Garrido en el texto El buen lector se hace, no nace, disputen escenario con el pilón del carnaval o las cumbiamberas, mientras continúan su itinerancia por los rincones de la que prometía ser la Casa Grande de la Cultura y terminó reducida a la condición de salón de eventos de toda índole que ha ido cubriendo con su catafalco de ruina y desidia el horizonte cultural de la región.
La Casa Grande sucumbe a su simbólica ubicación taponando la prolongación de la marina. En sus intestinos se nota la fatiga de una biblioteca que padece una ruindad juvenil cuyo deterioro impide gozar de la lectura, en la sala patrimonial epicentro de la memoria y salvaguarda de la historia, se han ido perdiendo las colecciones y donaciones de obras de autores guajiros, presagios de los malos centinelas colgados en las paredes de las bóvedas del segundo piso: la galería de gobernadores, padres de la región desde los inicios de la vida jurídica del departamento. Ni literatos ni lectores, solo letrados.
En esta suerte de paráfrasis del mismo Garrido, una obra literaria es una fábrica, una ciudad, una provincia, una montaña, un rio. Una literatura es una región. Quienes leen son viajeros del tiempo y de su tiempo. En lo que resta, como dice Víctor Bravo, La Guajira tiene la necesidad de ser nombrada, con sus gentes, su cartografía, sus costumbres e idiosincrasia y de esta manera borrar el laberinto de la Casa Grande para que la literatura siga siendo un espacio de libertad.